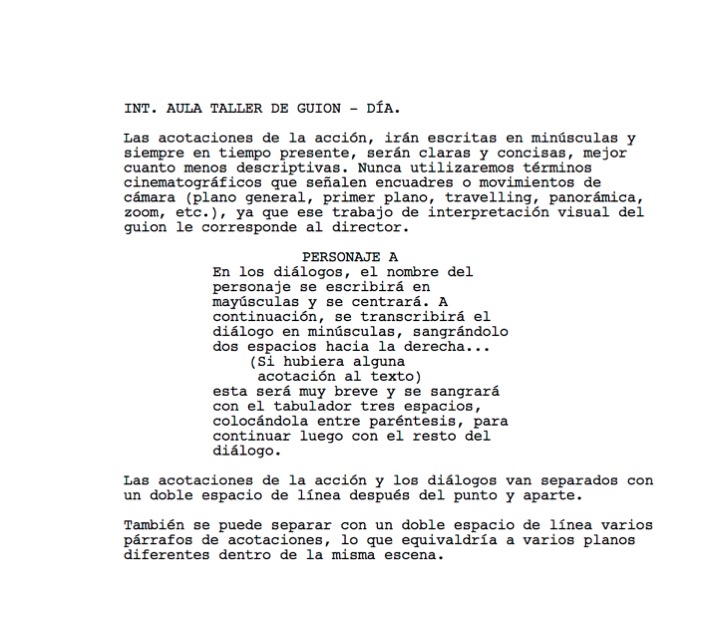«La metáfora es el vehículo que mueve el mundo del pensamiento»
(Friedrich Nietzsche)
La metáfora.
Una metáfora, como sabéis, es una figura alegórica que consiste en trasladar el sentido de un concepto a otro figurado, sugiriendo una comparación, algo que ya señaló Aristóteles en su «Poética«. En nuestro caso la metáfora se construirá transformando en imagen (o sonido) una idea o concepto subjetivo. Algo así como lo que os encontraréis en los primeros planos del comienzo de «Tiempos Modernos» (Modern Times, Charles Chaplin, 1936) que podéis ver aquí. Un rebaño de borregos pasa bajo cámara en un plano picado de camino al matadero y, enseguida, funde al mismo tipo de plano pero esta vez encuadrando a un montón de obreros saliendo del metro para ir a trabajar a la fábrica. ¿Se puede ser más explícito? Eso sí, si os fijáis, de entre todas las ovejas del rebaño hay una que resulta ser la oveja negra. Seguramente, el mismo Chaplin se reservaba ese papel para él. Como siempre, ¡genial!


Las metáforas nos servirá para contar en imágenes simbólicas acciones reales que, de esta forma, permanecerán más tiempo y harán pensar y reflexionar al espectador haciéndole partícipe.
Aseguraba Billy Wilder, que fue guionista antes que director (entre otros de Ernst Lubitsch), que «al público no hay que dárselo todo masticado, como si fuera tonto. A diferencia de otros directores que dicen que dos y dos son cuatro, Lubitsch dice dos y dos… y eso es todo. El público saca sus propias conclusiones».
Eso es. Habrá espectadores que salgan del cine diciendo que dos y dos son cuatro, pero habrá otros que aseguren que dos y dos son veintidós, que también es cierto. Y esta diversidad de opiniones enriquecerá nuestra historia.
Tal vez esa sea la diferencia de que cuando, hace muchos años, salí del cine después de ver “La jungla de cristal” (Die Hard, John McTiernan, 1988), a pesar de haberme divertido de lo lindo, lo primero que les pregunté a mis acompañantes fue: “¿Adónde vamos a cenar?” Sin embargo, después de ver un film como “Flores rotas” (Broken Flowers, Jim Jarmusch, 2005), que disfruté mucho más (aunque de otra manera), estuvimos hablando largo y tendido sobre la historia e incluso se podría decir que cada uno vio una película distinta.

Esto no quiere decir que una sea mala y la otra buena, porque los conceptos de bueno y malo son subjetivos y dependen de los gustos particulares de cada uno. Para mí, una película es buena si funciona, es decir, si cumple su objetivo y, el principal, será siempre entretener. O, recurriendo de nuevo al genial Billy Wilder: «Si el cine consigue que un individuo olvide por dos horas que ha aparcado mal el coche, no ha pagado la factura del gas o ha tenido una discusión con su jefe, entonces el cine ha alcanzado su objetivo».
Por utilizar un símil literario, os transcribo lo que escribió el Nobel Mario Vargas Llosa sobre el estilo y metodología narrativa de ese otro Nobel llamado Ernest Hemingway: «[…] el detalle central y maestro de su técnica, la elusión, el dato escondido, que, desde la ausencia y la tiniebla impregna poderosamente el relato y lo baña de sugestión y misterio, lo inventó él mismo, el día que decidió suprimir en el cuento que escribía el hecho principal: que, al final de la historia, el personaje se mataba». Con “el cuento que escribía”, Vargas Llosa se refiere a la propia vida del autor, en donde el personaje que se suicida es el mismo Hemingway. Pero quedaos con la técnica: la elusión, el dato escondido, el detalle oculto, eso es lo que hará a nuestro público cómplice de la historia.
Me viene al pelo como ejemplo el final de “No es país para viejos” (No Country for Old Men, Joel y Ethan Coen, 2007) en el que el psicópata asesino a sueldo Anton Chigurh, cuya inquietante interpretación le valió a Javier Bardem un Oscar®, le comunica impertérrito a Carla Jean (Kelly Macdonald) que tenía que matarla porque se lo había prometido a su marido. Cuando, después de una elipsis, Anton abandona la casa no sabemos si ha cumplido su amenaza porque no hemos visto ni oído nada más, tan solo observamos el detalle sutil de que se detiene en el porche para alzar alternativamente ambos pies, ora el derecho, ora el izquierdo, comprobando si tiene sucias las suelas de sus botas. No hace falta contar más. Eludiendo el asesinato y mostrando ese gesto nimio, la mayor parte del público concluirá que se la ha cargado y está examinando su calzado para verificar si tiene manchas de sangre. Pero será el espectador quien tenga que imaginarse el crimen, cada cual de la forma que quiera. Sin duda, la secuencia resulta mucho más sugestiva que si nos lo hubiesen mostrado todo.

El cine está lleno de simbología, de recursos maravillosos que a veces no conseguimos ni apreciar de forma consciente pero que, a pesar de ello, “ayudan a contar la historia”. Para mí fue revelador un seminario de cine al que asistí en julio de 1993, cuando todavía no había escrito ni una línea y me dedicaba a dibujar story-boards y diseñar decorados, en el Centro Galego de Artes da Imaxe (la Filmoteca Gallega), titulado “Despedazar un cuerpo. En torno al cine de terror” que impartía en A Coruña el profesor valenciano Vicente Sánchez-Biosca. En el aquel curso, visionando el principio de “Psicosis”, Sánchez-Biosca me ayudó a percatarme por primera vez de una alegoría que de forma subliminal nos había colado a todos el mago del suspense. Nada más comenzar la película, la cámara se desliza subrepticiamente bajo la persiana casi cerrada de un hotel de Phoenix (Arizona), brindándole al espectador la oportunidad de convertirse en un mirón, como luego lo será también Norman Bates (Anthony Perkins) babeando mientras espía a Mario Crane (Janet Leigh) a través de un agujerillo de la pared de su motel. Ya en el interior, un travelling acaba descubriendo a la pareja formada por Marion y Sam (John Gavin), remoloneando y besándose sobre la cama después de haber hecho el amor, aprovechando el receso de la hora de comer. Ambos están púdicamente a medio vestir, como mandaban los cánones de la época, ella en sujetador y enaguas y él con los pantalones puestos pero el torso desnudo. Marion, en un ataque de puritanismo, le dice a Sam que no pueden seguir así, viéndose a escondidas y a deshora. Marion se yergue y comienza a vestirse mientras le sugiere a Sam, que continúa tendido en la cama mirando a la chica, que han de formalizar su relación y poner fin a aquellos encuentros furtivos. Cuando por fin Sam acepta y se levanta para ponerse su camisa, la cama —que aquí representa, sin duda, el pecado contra el sexto mandamiento: no cometerás actos impuros— sale del encuadre para no volver a aparecer en todo el resto de la secuencia. Tanto es así que, unos segundos más tarde, cuando la pareja abandona la habitación, ambos cruzan claramente (en un plano medio) por donde debía estar situada la cama (bajo el encuadre, fuera de campo), por lo que intuimos que efectivamente ha desaparecido físicamente (seguramente retirada del set para no estorbar el rodaje). Hasta aquí bien. Pero, unas secuencias después, cuando Marion roba el dinero de su empresa, vuelve a aparecer otra cama, esta vez la de su propia casa, sobre la que están la maleta con la que se va a fugar y el dinero robado. Nuevamente, la cama vuelve a sugerir el pecado, ahora contra el séptimo mandamiento: no robarás. La tercera cama que aparece en la película es, como sabéis, la del cuartucho del motel Bates donde se aloja Marion en su loca huida. Marion es asesinada en la ducha y, cuando entra Norman en su habitación, lo primero que hace es limpiar todas las huellas del crimen, entre otras cosas, recogiendo el papel de periódico que hay sobre la cama, donde está envuelto el dinero robado. La cama representa ahora el pecado contra el quinto mandamiento: no matarás. La última cama que aparece en el film es la de la madre de Norman que, aunque vacía, todavía muestra (en un plano cenital) las marcas de un cuerpo encorvado que Norman traslada al sótano en brazos, supuestamente en contra de su voluntad. La cama y el pecado contra el cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre (aunque sea la madre que parió a Norman Bates). Bien mirado, si habéis visto la película y conocéis el final, esta cama también podría simbolizar el pecado contra el octavo mandamiento: no dirás falsos testimonios ni mentirás. Porque Sir Alfred era desde luego un gran tramposo, experto en truculencias y mentiras bien contadas, además de un católico recalcitrante al que le encantaba incluir en sus películas este tipo de simbología. En este caso, la cama como metáfora del pecado.

Y, siguiendo con el terror, una de las películas que mayor desasosiego y turbación me produjeron cuando la vi siendo un adolescente fue “Frankenstein” (James Whale, 1931). En concreto ayudó mucho a provocar esta sensación una secuencia en la que la criatura a la que da vida Boris Karloff se escapa del torreón donde está preso y conoce a María, una niña que, en su inocencia infantil, no se asusta de su horripilante fealdad. El monstruo y la niña se arrodillan uno frente al otro a la orilla de un lago y la chiquilla le da un ramillete de flores para jugar a arrojarlas al río y ver cómo flotan. El engendro, regocijado y risueño con el ingenuo juego infantil, acaba lanzando también a la niña al agua, aunque sin un ápice de maldad. María muere ahogada y, al ver lo que ha hecho, el monstruo huye abrumado y confundido. La secuencia es realmente poética y fascinante, sin embargo a mí me produjo una terrible desazón cuyo recuerdo me persiguió durante mucho tiempo.

No fue hasta que vi años más tarde “El espíritu de la colmena” (Víctor Erice, 1973), que utiliza esa misma escena como detonante, cuando me di cuenta de que en realidad mi ansiedad no había sido estimulada por el crimen accidental en el que la niña perdía la vida a manos de un ser con un serio retraso mental que, de alguna manera, no era consciente de lo que hacía. Lo que yace oculto en el fondo de la misma, a través de su simbología, es la pérdida involuntaria de la inocencia. Eso y solo eso es lo que significaban —metafóricamente hablando— las flores arrojadas al agua. No en vano, el mismo Sigmund Freud cuenta en su libro “La interpretación de los sueños” que el acto de tirar unas flores, que algún paciente suyo tenía como fantasía recurrente, no significaba otra cosa que, claro, desflorar. Aquel día, también yo perdí mi inocencia.
Os pondré ahora un ejemplo de metáfora mucho más amable: las nubes de nuestra película “Arrugas”. Desde el principio buscábamos una figura visual que nos permitiera introducir en el guion un elemento que recordase en todo momento al espectador la enfermedad del alzhéimer y, sobre todo, que le hiciese identificarse de alguna manera con el personaje principal que lo padecía, ayudándonos por lo tanto a contar nuestra historia. La pérdida de memoria no es el peor de los síntomas que padecen los aquejados por esta devastadora enfermedad neurológica, lo sé muy bien porque mi querida madre también sufrió esta terrible enfermedad. Entre otros de sus muchos efectos están los problemas de lenguaje, la dificultad para hacer tareas sencillas, la desorientación en el tiempo y en el espacio, la pérdida de la capacidad de enjuiciar, la incapacidad para generar pensamientos elaborados, la merma de iniciativa, las alucinaciones, los súbitos cambios de carácter y estado de ánimo (muchas veces consecuencia de los miedos provocados por todo lo anterior), etc. Casi todas estas manifestaciones de la enfermedad quedaron reflejadas en el guion. Pero eran sin duda el desconcierto y la desorientación que produce el olvido de los recuerdos más íntimos las que resultaban más llamativas. Hay un flashback en la película en la que Emilio, nuestro enfermo, intenta hacer una foto a su mujer y su hijo en la playa de As Catedrais (Ribadeo). Cuando está a punto de apretar el disparador, una nube de niebla, de esas tan típicas en las costas gallegas, invade el lugar envolviendo a su familia y ocultándolos por completo a su vista. Solo y angustiado, Emilio comienza a llamarlos gritando sus nombres con desesperación sin recibir ningún respuesta. Con esta metáfora queríamos tratar de explicar la sensación que, desde dentro, podría estar viviendo el enfermo al perder sus recuerdos. Al final, las nubes y bancos de niebla se hicieron recurrentes durante toda la historia, comenzando ya por los créditos iniciales —sobreimpresos sobre un mar de nubes— o como la secuencia en la que Emilio le pregunta a Dolores qué es lo que le dice al oído a su marido Modesto, aquejado también de alzhéimer, pero ya en una fase muy avanzada que le mantiene casi en estado vegetativo, para que sonría como lo hace. Ella le responde que le llama “tramposo” y recuerda en otro flashback su adolescencia en la parroquia de San Andrés de Teixido (Cedeira) al lado de Modesto. Dolores cuenta cómo este le pidió en aquella época ser su novia y ella, a cambio, le reclamó que antes le consiguiese una nube. A partir de ese momento, Modesto vigila muy atento los bancos de niebla que visitan frecuentemente los escarpados acantilados de la costa Ártabra. Cuando una de esas grandes nubes está a punto de penetrar tierra adentro, Modesto convence a Dolores para subir juntos al campanario y proporcionarle la nube que le había pedido. Agarrados a un sustentáculo de la torre, la niebla les impregna, arrastrada a toda velocidad por un fuerte viento, mientras la chica mira de reojo al muchacho y, con una pícara sonrisa, le dice que es un tramposo. Sobre el papel, la secuencia era hermosa y poética, pero su romanticismo se acentuó con el plano contrapicado elegido por Ignacio Ferreras que evocaba al de Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) abrazados en la proa de “Titanic” (James Cameron, 1997). La música compuesta, para la ocasión por Nani García, subrayaba aún más su lirismo. Pocos entre quienes la vieron pudieron impedir que se les humedeciese la comisura del lagrimal, convirtiéndola en una secuencia inolvidable.

Y es que, así como la memoria inmediata desaparece pronto en un enfermo de alzhéimer, los recuerdos de la infancia más remota son los últimos en esfumarse. Todavía recuerdo cómo mi madre, cuando ya casi no nos reconocía, se reía igual que Modesto cuando la visitaba una amiga y vecina de su niñez y la llamaba Cuca, diminutivo de Cucaracha, su apodo infantil en aquella época lejana.
Dosificación de la información.
Cuando comenzamos a escribir el guion, en lo más alto de la escalera, hemos recopilado un buen número de documentación a lo largo de los diferentes escalones de los procesos anteriores. Pero resulta obvio que no podremos emplear toda esa información en la escritura de nuestro guion porque en vez de una película nos saldría una serie (y seguramente muy aburrida). Recuerdo perfectamente el consejo que daba William Goldman, guionista entre otras de “Dos hombres y un destino” (Butch Cassidy and Sundance Kid, George Roy Hill, 1969), en su libro “Aventuras de un guionista en Hollywood”, refiriéndose precisamente a la historia de estos dos forajidos de Wyoming que le supuso su primer Oscar®. Goldman contaba que, después de documentarse sobre la vida de los dos bandidos, disponía de una cantidad ingente de material con jugosísimas anécdotas de infancia, juventud y madurez que quería incluir dentro del guion. Pero aquella tarea era imposible y solo consiguió escribirlo cuando se centró en el final de sus vidas, aquello que dramáticamente tenía más enjundia: la caída de la banda, desechando, muy a su pesar, todo el resto de la documentación. Documentación que, sin embargo, le sirvió para construir esos personajes inolvidables que acabaron interpretando Paul Newman (Butch) y Robert Redford (Sundance).

La información, por lo tanto, debe dosificarse en la narración en función del objetivo y del efecto que deseemos conseguir en el espectador. De hecho, al desarrollar nuestro argumento podremos omitir, recalcar, repetir, comprimir, distender, anticipar o retardar la información de la historia manipulándola, para conseguir generar en el público sorpresa, suspense, empatía, confusión, complicidad, claridad, entusiasmo, antipatía, emoción, risa, llanto, miedo, etc.
Asimismo, en cada historia intervienen varios personajes y cada uno de ellos posee un conocimiento diferente de la acción narrada, que es a su vez distinto del que tiene el público. Las combinaciones posibles producen efectos distintos:
– El personaje sabe más que el espectador (producirá sorpresa).
– El espectador sabe más que el personaje (producirá suspense).
– El personaje y el espectador saben lo mismo (será una narración lineal).
El punto de vista y la voz.
Un guion y una película son fundamentalmente narraciones. Y donde existe una narración tiene que haber ineludiblemente un narrador y, por lo tanto, al menos un punto de vista. Hemos de preguntarnos siempre quién ve y cuenta la acción.
De nuevo Robert McKee, transcribiendo el significado que ya les daba Platón en su época, nos habla de:
– Narración diegética, es decir, la acción es contada por un narrador, casi siempre (pero no necesariamente) uno de los personajes.
– Narración mimética, en la que no hay ningún narrador tangible, o sea, la acción simplemente avanza contada a semejanza de muchas obras literarias o de teatro, narrada de forma omnisciente.
Diegético es un adjetivo que se repetirá bastante. Significa que pertenece a la diégesis, es decir, todo aquello que acontece dentro del desarrollo narrativo de los hechos y no fuera.
La partitura que conforma la banda sonora de la película no es diegética si solo acompaña a la acción desde fuera (por ejemplo, el pizzicato de los violines ideado por Bernard Herrmann que acentúa las cuchilladas de la escena de la ducha en “Psicosis”; es obvio que los violinistas no están dentro del baño ambientando el crimen). Sin embargo, la melodía sí será diegética cuando suene realmente dentro de la acción de la película porque en la escena hay una orquesta que toca, alguien que enciende una radio, un disco sonando, etc. (los músicos del Titanic que tocan mientras el barco se hunde y efectivamente están allí y se hunden con él).
En la tradición narrativa, se suele denominar punto de vista al “ángulo a través del cual el autor provoca en el lector (o espectador) su visión de la obra”.
Ejemplos de punto de vista o narración mimética los encontramos en la mayoría de las películas convencionales. En estas historias no suele haber una voz en off, porque no existe un narrador conocido, pero siempre hay uno o varios puntos de vista, según la acción se vaya contando a través de los ojos de uno o varios personajes.
Las narraciones diegéticas, sin embargo, sí suelen utilizar el recurso de la voz en off, que suele pertenecer a uno o varios personajes de la película. Aunque también hay historias contadas en off por un narrador desconocido que no interviene nunca en la acción, caso por ejemplo de los narradores de “Amélie” (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 2001) o “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975).
Punto de vista y narrador muy curioso es por ejemplo el usado en “American Beauty” (Sam Mendes, 1999) donde el personaje de Lester Burnham (Kevin Spacey) comienza narrando la historia de su familia anunciando que al final de la historia va a morir: «En menos de un año, estaré muerto. Por supuesto, todavía no lo sé. Y en cierta manera, ya estoy muerto». Y, efectivamente, al final muere y concluye su narración, ya fallecido, con el siguiente discurso: «Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. A veces siento como si la contemplase toda a la vez y me abruma. Mi corazón se hincha como un globo que está a punto de estallar… pero recuerdo que debo relajarme y no aferrarme demasiado a ella, y entonces fluye a través de mí como la lluvia y no siento otra cosa que gratitud por cada instante de mi estúpida e insignificante vida… No tienen ni idea de lo que les estoy hablando seguro, pero no se preocupen… algún día la tendrán».
No obstante, el recurso no es original porque ya había sido empleado casi medio siglo antes en “El crepúsculo de los dioses” (Sunset Boulevard, Billy Wilder, 1950), donde el guionista Joe Gillis (William Holden), cuyo cadáver flota boca abajo en una piscina, comienza a contar la historia en un largo flashback. Y tres años antes que Wilder ya lo usó Chaplin en “Monsieur Verdoux” (Charles Chaplin, 1947), que arranca con la voz en off del protagonista en un cementerio sobre un plano de su propia tumba.
Pero el ejemplo más paradigmático para explicar el uso de la voz en off del narrador y del punto de vista es quizás la muy entrañable “Las normas de la casa de la sidra” (The Cider House Rules, Lasse Hallström, 1999), coetánea de “Americam Beauty”. En ella se narra la historia de Homer Wells (Tobey Macguire), un chico huérfano criado en el orfanato de St. Cloud’s bajo la tutela del poco convencional pero afable Dr. Wilbur (Michael Caine), viejo médico proabortista que, sin embargo, nunca ha dejado de dar afecto a sus chicos, pero con cuyos métodos el joven Homer, antiabortista convencido, no está de acuerdo. La película comienza con la voz en off del Dr. Wilbur que adopta el papel de narrador contando la historia desde su punto de vista. Hacia el final de la cinta, Wilbur muere accidentalmente al ingerir una dosis elevada del anestésico con el que se droga. Consecuentemente, a partir de este punto, la voz en off cesa para no volver a reaparecer ya en lo que queda de película, y el punto de vista es adoptado ahora por el personaje de Homer que sin embargo no narra la acción en off, pero a través de cuyos ojos los espectadores siguen el resto de la historia.

Tal vez lo mejor de esta emotiva película es que, gracias al excelente uso de los dos puntos de vista, consigue tratar un tema tan delicado y polémico como el del aborto sin posicionarse, explicando y comprendiendo ambas posturas, cada una con sus particulares razones, y dejando que sea el espectador el que tome partido por la que quiera. Si es que quiere.
He de decir también que guardo gran cariño a este largometraje porque, gracias a él, Michael Caine ganó su segundo Oscar® como Mejor Actor de Reparto y, en su discurso de agradecimiento, dijo que no le quedaba más remedio que aceptar el premio como actor secundario porque, a su edad, ya no le ofrecían papeles de protagonista. Esta frase, pronunciada el 26 de marzo de 2000 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, fue el detonante que hizo saltar la chispa de la idea primigenia a Paco Roca, como él mismo me contó años más tarde, para escribir una novela gráfica en la que los protagonistas fuesen solo personajes mayores. De modo que, de alguna forma, Michael Caine fue el embrión de “Arrugas”, que tantas alegrías nos ha dado. Aunque él, claro, no lo sabe.

Lo dejamos aquí por hoy, pero aún no hemos terminado, de hecho la semana que viene continuaremos hablando del tiempo, esa entidad tan difícil de manejar a veces en un guion y que ayudará a conferir el ritmo a nuestra película.
Nos vemos en siete días. ¡Sed felices!